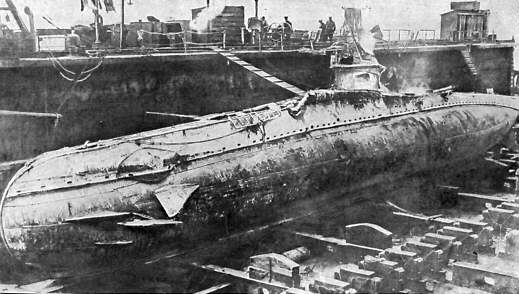Artículo de Cristina Losada -resumen de Alemania: Jekill y Hyde– publicado por La ilustración Liberal en julio de 2005.
Artículo de Cristina Losada -resumen de Alemania: Jekill y Hyde– publicado por La ilustración Liberal en julio de 2005.
Sebastian Haffner termina de escribir este libro en abril de 1940, ocho meses después del ataque de Hitler a Polonia que marca el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como informa su primer editor, se imprime antes de que los nazis invadieran los Países Bajos. Antes también de que Churchill se hiciera cargo de la jefatura del Gobierno británico, cosa que ocurriría en mayo, tras la ocupación de Holanda y Bélgica, lo que conferiría más claridad y determinación a la dirección de la guerra, algo que Haffner echa de menos en las potencias occidentales en el momento en que escribe.
El autor, que ha huido de Alemania en 1938, siendo una víctima aria del nazismo, está refugiado en Inglaterra. Su objetivo es suministrar a la propaganda británica y francesa datos tan útiles como los que las fotos aéreas de la línea Sigfrido proporcionan a la artillería aliada. Por propaganda entiende algo más que las octavillas y emisiones radiofónicas. Haffner tiene claro que en las guerras modernas el aspecto militar es, al menos, tan importante como la guerra psicológica. Hay que convencer a la gente de la necesidad de luchar, de la causa por la que se lucha. Hay que desarmar intelectualmente al enemigo. Y a esa labor deben coadyuvar las palabras, los gestos y los propios acontecimientos militares.
El análisis en que sustentará sus recomendaciones se divide en los siguientes tramos: Hitler, los dirigentes nazis, los nazis, la población leal, la población desleal, la oposición y los emigrantes. La suya es una visión desde dentro, tal y como reza el subtítulo del libro. Y da respuesta a la pregunta que surge invariablemente cuando se trata el ascenso del nazismo: ¿cómo fue posible que un pueblo como el alemán cayera en las garras de una pandilla de rufianes como los nazis?
De entrada, desmonta las ideas convencionales acerca de Hitler. Es un error, dice, tratar de entenderlo como “un tender acoplado a la locomotora de una idea o de un movimiento”. Hitler no se siente vinculado a los objetivos que anuncia. La única idea consistente que se oculta tras la política de Hitler es Hitler. Y más útil resulta juzgarle “considerando la historia alemana y europea como parte de su vida privada”.
Eso sí, “fue una casualidad trágica para todo el mundo que la miseria personal de Hitler coincidiera con la miseria alemana en el año 1919”. Alemania, como aquel hombre hundido en la escoria, no reaccionó ante la derrota afrontándola, buscando sus propios errores y rectificando, sino con exasperación, terquedad y odio. Y puede decirse que Hitler es Alemania “en el sentido de que responde a la idea alemana de un poderoso, articula la exasperación alemana y satisface cierta tendencia de los alemanes a lo teatral”.
El autor, que está convencido de que los dirigentes nazis y el régimen nazi no sobrevivirían sin Hitler, prevé ya que el Führer se suicidará “cuando se acabe el juego”. Pues “posee exactamente el valor y la cobardía necesarios para un suicidio por desesperación”.
¿Quiénes son los nazis? La actitud hacia los judíos es el rasgo inconfundible. Y señala un aspecto sobre el que volverá en Historia de un alemán: el objetivo principal del antisemitismo es ser una “señal oculta y de secreto vinculante”, como un asesinato ritual permanente, y anular la conciencia de la segunda generación de nazis.
El autor esboza el retrato, que redondeará en la Historia, de la primera generación de nazis. La que vivió la Gran Guerra como un espectacular acontecimiento deportivo. La que carecía de talento y aptitud para la vida privada y la felicidad personal. La juventud “sin formación y sin ganas de aprender, [que] rechazaba como ridículo e insignificante todo lo que suponía un esfuerzo y era demasiado refinado para su paladar, acostumbrado a una dieta monótona”.
Una juventud, en fin, para la que iba a ser una satisfacción “poder pisarle el cuello a ese extraño mundo del espíritu, la civilización, la burguesía”, acabar con la familia, con los frailes, con los judíos… Para esa generación, con el gran juego de la guerra, la vida volvía a tener sentido.
La segunda generación está formada por hombres a los que se ha extirpado la conciencia, la inteligencia y el alma sin necesidad ya de un pretexto ideológico. Es gente para la que el asesinato, la tortura y la destrucción no suponen “el caos voluptuoso”, sino “el nuevo orden”. Una generación que juzga muy semejante a la segunda generación bolchevique. “En muchos sentidos, Rusia es hoy ya nazi”.
Pero, ¿a qué viene lo de Jeckyll y Hyde? El acertijo que Alemania plantea al mundo, dice, es éste: viven allí millones de personas normales y civilizadas, honradas y amables, y se cometen atrocidades con su consentimiento y, siempre, sin su expresa desaprobación. Es la doble personalidad de la población leal al régimen. Aunque se queja y sufre, quiere la continuidad de los nazis. Son los devotos del Kaiser y el Reich que no admiten que se ha producido un cambio esencial con el desembarco de los nazis.
Haffner examina la propaganda nazi: nadie la cree, pero es efectiva. Genera imágenes y asociaciones imaginarias que ocultan la realidad. No pretende convencer, sino impresionar. No apela a la razón, sino a los sentimientos y la fantasía. Y ello encuentra terreno abonado en el poco desarrollado sentido de la realidad que poseen los alemanes leales. Y en su “apoliticismo”.
El patriotismo de los leales, que les lleva a coincidir con las proclamas de los nazis, no es amor a la patria sino obsesión por ella. Una obsesión que no han creado los nazis: ella ha creado a los nazis. Haffner investiga la leyenda histórica del Reich y concluye que los nazis encajaron a la perfección en la misma. Mientras que la República de Weimar no pudo gobernar “contra ese monstruo asesino [que] seguía moviéndose (…) hacia una nueva guerra y hacia nuevos pillajes”.
¿Y la otra mitad, la población desleal, que desea la derrota y el castigo de los nazis? También debe llevar una doble vida. Se encuentra indefensa, desorganizada y desesperada. Parte de la responsabilidad es de las potencias occidentales, que han hecho más por desmoralizarla –el Acuerdo de Munich de 1938– que por animarla. Frente a quienes creen que son cobardes por no rebelarse, Haffner señala que todos los días hay individuos heroicos que se sacrifican. Pero el régimen ha desarrollado un mecanismo que imposibilita una rebelión masiva. A los desleales sólo les queda la vida privada, el pequeño círculo de amigos. Y aún así. Cada persona está aislada y vigilada. La parte del pueblo hostil a los nazis no ve ninguna posibilidad de derrocarlos. Y prefiere emigrar antes que hacer la revolución.
El autor critica acerbamente la política de las potencias occidentales hacia los emigrantes alemanes y los refugiados judíos. El cierre de puertas a unos y otros hizo que los alemanes perdieran la confianza en el mundo occidental. Hay en Alemania, dice, quienes, “cuando son pisoteados por los hombres de las SS en Buchenwald, al menos mueren con la tranquilidad de tener en regla los papeles con los que podrían haber viajado al país de la libertad en 1942 o 1943… de haber sobrevivido”.
Haffner concluye este libro, escrito con sentido de urgencia, de impecable factura literaria, advirtiendo del peligro de las actitudes apaciguadores y de compromiso que detecta en Inglaterra y Francia. Sólo hay un camino: eliminar el régimen y castigar a los nazis por sus crímenes. Y acabar con el Reich”.