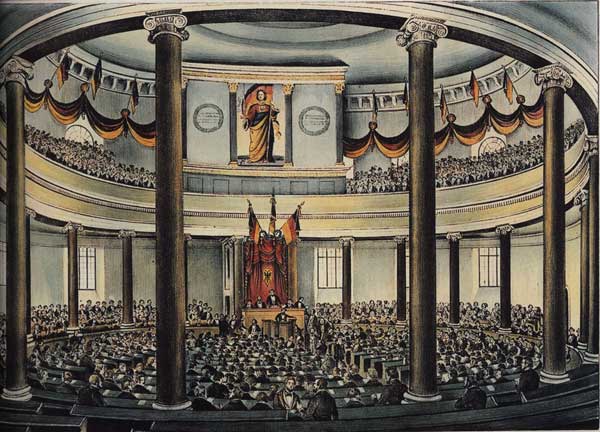Artículo publicado por Historia en Presente el 3 de febrero de 2009.
Continúo profundizando acerca de lo que son y lo que deben ser la historia y el oficio del historiador. El primer artículo dedicado a esta cuestión nacía como consecuencia de una discusión de sobremesa. Este segundo tiene como origen el post escrito por Citoyen en su blog de Lorem-ipsum. En el fondo no es más que un comentario a lo que él ha dicho –sigo hasta su propio esquema-, por tanto, es recomendable leerle primero.
A Demócrito, cuya aportación también se agradece, le contesté en forma de comentario en el primero de mis artículos. Tanto su réplica como mi contrarréplica podrían considerarse entradas en sí mismas más que simples comentarios. Sin embargo, esa posibilidad no se me ocurrió en el momento. En fin, espero que continuemos intercambiando ideas, porque yo no descarto escribir un “De la historia III”.
La historia como industria
En su artículo Citoyen presenta una interesante analogía entre la historia y la producción industrial. Como analogía -en parte igual y en parte distinto- es muy útil para exponer un punto de vista, aunque sin tomarlo al pie de la letra. No estando totalmente de acuerdo con la comparación –lo que no implica un total desacuerdo- voy a aceptar la terminología económica de mi compañero, puesto que así se ha planteado el debate.
La historia –dice Citoyen- ha de tener una utilidad social; yo no me opongo, es más, en mi primer artículo, indico cual es a mi entender esa utilidad social. Por esa razón, pienso que los historiadores no hemos de tener ningún reparo en someternos al juicio de eficiencia del sistema económico.
Estoy de acuerdo con ese afán, lógico por otra parte, de evitar la aparición de parásitos en la sociedad. Cada cual ha de realizar su trabajo de la mejor manera posible, siempre que esa labor sirva a la sociedad. Si no fuera así no quedaría más remedio que eliminar esa profesión. Quizás me expliqué mal, o tal vez fui poco preciso en De la historia, pero nunca tuve la intención de poner en duda eso.
La producción de la historia, pone al descubierto mi alergia hacia el concepto de utilidad entendido como consecuencialismo. Resulta bastante sencillo comprender muchos de mis planteamiento sobre la historia si se descubre la diferencia entre valor y utilidad. El segundo paso es reconocer la primacía del primero de estos dos conceptos. A este respecto, me parece fundamental aplicar esto a las personas, que han de ser respetadas porlo que son, no por sus méritos (el mérito, no obstante, añade valor al ser).
El trabajo del historiador puede ser útil, pero sobre todo es valioso. A una sociedad o cultura determinada no le es útil conocer aspectos de su pasado, pero pobre de ella si pierde su identidad.
Por esa razón, pienso que los recursos dedicados a la investigación histórica no caen en saco roto. Están plenamente justificados, ya que las aportaciones de los distintos historiadores permiten formar ese stock de conocimiento del que habla Citoyen. Este no ha de ser entendido sólo como cúmulo de datos, reglas y tendencias, sino como interpretación personal y aportación intelectual del propio historiador.
Desacuerdos sobre el método
La historia pertenece al campo de las ciencias sociales, por tanto, tratar de aplicarle el método de las ciencias naturales es un error. Los historiadores, y en ocasiones personas ajenas a la historia, han tratado de llevar a cabo esa equiparación en numerosas ocasiones. Los resultados, en general, han sido bastante frustrantes. Quizás el objeto de investigación sea la causa de esos sucesivos fracasos.
La libertad humana, que nos permite actuar de forma irracional e, incluso, contranatura, convierte a la persona en un fenómeno imprevisible. Dentro de las ciencias sociales, tampoco tiene mucho sentido equiparar el método histórico al sociológico.
Son ciencias complementarias que se apoyan mutuamente, y, en ocasiones, con muy buenos resultados. Sin embargo, no se puede aplicar a la historia el paradigma de la sociología, entre otras cosas, porque es anterior en el tiempo. Afirmar que la historia utiliza el método sociológico equivaldría a renegar de medio siglo de historial científico.
Los dos desacuerdos enunciados en el párrafo anterior me parecen comprensibles, en tanto que han formado parte del debate historiográfico a lo largo de todo el siglo XX. Sin embargo, afirmar que la historia, y las ciencias sociales en su conjunto, son una rama de la economía, me parece infantil. Me recuerda al clásico debate ciencias versus letras del instituto, que no es más que la prolongación del “mi papá tiene un coche más grande que el tuyo”, propio de la primaria.
Con la perspectiva que me da el estudiar y leer sobre cuestiones históricas, tomaré la afirmación de Citoyen como una consecuencia de la crisis económica en la que estamos inmersos. Porque a nadie se le escapa que, de pronto, se ha extendido la fiebre entre todo el mundo –me incluyo- por aprender economía. La historia nos enseña que esto es pasajero, y si no lo fuera nos llevaría al desastre, porque una sociedad no puede subsistir únicamente con economistas.
La historia tiene pretensiones científicas propias. Posee un método, pero no el de la sociología, la economía o la física. El historiador analiza una realidad pretérita a partir de las fuentes con las que cuenta.
El profesional de la historia realiza sus hipótesis, las confirma y establece, no sólo modelos, sino un discurso histórico que puede incluir dentro de él reglas, tendencias y modelos. No obstante, como sabe de la complejidad de su objeto y de sus propias limitaciones como persona –no es omnisciente-, sus conclusiones están abiertas a revisiones constantes. Salvo en la rama de arqueología, los historiadores no tenemos laboratorios.
No podemos aislar una realidad histórica para estudiarla en todas sus variantes. Eso que para los físicos y los economistas es tan sencillo, para nosotros es imposible. Incluso los sociólogos, con un objetos tan complejo como la sociedad, pueden utilizar la calle como laboratorio. Nosotros no, porque nuestro objeto, además de ser impredecible, ya no existe: es pasado.
Por tanto, no somos chamanes. Tenemos nuestras reglas a la hora de investigar. Sin embargo, no se nos puede pedir objetividad. Podemos ser coherentes, honrados, pero nunca objetivos, ya que eso requiere un conocimiento muy detallado de la realidad estudiada. Nos comprometemos a utilizar el mayor número de fuentes posibles para ampliar nuestro juicio, pero nunca serán suficientes. Me atrevería a decir que un historiador no cuenta con más de un diez por ciento de la información sobre una cuestión a la hora de analizarla.
Con eso se pueden hacer maravillas, pero no llegar a la ansiada objetividad. Utilizaré como ejemplo algo que Citoyen mencionaba en su artículo: las teorías de la evolución. Hoy día parece evidente que se ha producido una evolución en la conformación del ser humano. No obstante, existen un sinfín de árboles filogenéticos, casi uno por escuela. Si a eso le añadimos que cada descubrimiento arqueológico provoca un terremoto dentro de todos ellos… En fin, sobre esa base tan inestable trabajamos los historiadores.
No es oro todo lo que reluce ¿verdad? Sin embargo, eso no nos ha de llevar a despreciar el trabajo de esos profesionales: poco a poco, a base de descartar hipótesis, se va avanzando. Además, cada aportación no sólo es una realidad historiográfica más, sino lo que una persona, como ser intelectual, ofrece a la sociedad de la que forma parte.
Con los pies en el suelo y cada uno en su rama
Me ha parecido oportuno finalizar este artículo-comentario con un apartado que, en el fondo, no es más que un cajón de sastre. Anteriormente he abordado dos cuestiones bien diferenciadas –la utilidad y el método-, ahora voy a escribir sobre una serie de asuntos que no guardan apenas relación entre sí. Sin embargo, según avance en mi exposición se entenderá mejor el título del epígrafe.
En su artículo, Citoyen muestra su confianza en el potencial de la razón y el progreso humano. Sin negarlo, ya que estoy a favor de ambas cosas, si quiero matizar un poco su optimismo.
En nuestro afán por conocer y controlar las diversas realidades del mundo, hemos de aspirar a lo máximo, pero sin olvidar que somos limitados, que no podemos abarcarlo todo. Ahora no hablo sólo de la historia, sino también de las demás ciencias.
Creer que nosotros, con las mil y una limitaciones que se hacen patentes todos los días, podemos llegar a un conocimiento ilimitado es, precisamente, dar una patada a la razón. No creo que mi compañero se refiera a eso en su artículo, pero es lo que creí entrever en su último párrafo. En definitiva, pienso que lo racional es confiar en el ser humano, pero sin caer en la ceguera. A esto me refería cuando escribía ese “con los pies en el suelo”.
“Cada uno en su rama”: esta es la segunda idea. La producción de la historia, carece de referencias a teóricos del conocimiento histórico. En el artículo de Citoyen se citan teorías de diversos intelectuales. Eso es fantástico, y yo debería empezar a hacerlo con más frecuencia. No obstante, todos ellos pertenecen a campos ajenos al que nos ocupa.
Me parece absurdo pedirle una formación sobre teoría de la historia que no tienen porque tener. Yo también carezco de esa formación en muchos campos donde él es experto. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que sería una tontería tratar de analizar la economía, la sociología o la física con las teorías de hombres como Ranke, Toynbee, Spengler, Pirenne, Bloch o Braudel. Sin que sirva de alegato contra la colaboración interdisciplinar, que valoro mucho, he de insistir en que las aportaciones teóricas están bien, pero en su rama.